
Durante una de sus clases en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), el cineasta Jaime Casillas nos contó una anécdota. Filmaba un corto publicitario en Chiapas, para el que había contratado como extras a varias personas de una aldea maya. La locación era un claro de la selva. Ya con las cámaras en el ángulo adecuado, los movimientos de los actores trazados y la iluminación dispuesta, el maestro Casillas dio la orden de rodar. La película cinematográfica empezó a correr por las bobinas de las cámaras, pero los extras se quedaron en su lugar, estáticos. Jaime Casillas repitió la orden una, dos, tres veces, pero no consiguió hacer que se movieran. Por fin mandó detener las cámaras y fue hacia los extras agitando los brazos, maldiciendo y preguntando qué rayos era lo que sucedía, si se les estaba pagando, qué esperaban, no podían desperdiciar así la cinta ni el tiempo de todo el personal, que si no se daban cuenta de que cada minuto invertido para filmar era carísimo.
Los mayas se mantuvieron en silencio, pero no porque le estuvieran haciendo caso: los ojos de todos ellos se dirigían a un punto a sus espaldas. El cineasta se volvió y vio que un hombre salía al claro de entre los guayacanes y los cedros arrejuntados de la selva. Era un hombre mayor, y se dirigía hacia ellos con la paciencia de los siglos. Jaime Casillas y los miembros de la filmación intentaron reclamarle que había avisos de que no podía pasar; pero al ver que el hombre no hacía caso y que todos los extras seguían inmóviles, solo al pendiente de lo que el viejo hacía, prefirieron también quedarse quietos. Por fin, el hombre llegó frente a Jaime Casillas y le dijo: “Todas las cosas hablan, no las escuchas por tu prisa”. No dijo nada más, y regresó por donde había llegado, con su paso tranquilo y paciente, ante la sorpresa del director y el resto del personal. Era el halach uinik, el líder civil y religioso de esa comunidad maya. Esas palabras hicieron eco en mi maestro, al grado de que nos contó la anécdota muchos años después de haber sucedido; y también se han quedado enraizadas en mí. Inmersos en una sociedad angustiada por la competencia económica y laboral, en la que la industrialización nos ha concentrado en ciudades apresuradas y en la que la calidad del tiempo se considera directamente proporcional a la producción obtenida en él, parece haber pocas oportunidades para detenernos a contemplar o escuchar. Cuando tenemos que cultivar cientos de hectáreas para las demandas de la industria, o cuando nos pagan por cada cubeta cosechada de cerezas y competimos con otros recolectores, es una pérdida de tiempo pedirle permiso a la tierra para sembrar o a los árboles para pizcarles los frutos. Es inconcebible que los matanceros levanten una oración de cacería para cada animal en los rastros que alimentan a las grandes metrópolis. Hasta entre nosotros podemos constatarlo: el médico de la seguridad social, cuando le asignan más de cuarenta consultas en su turno de ocho horas (algo que parece suceder con frecuencia), solo tiene 12 minutos para atender a cada paciente, y eso si jamás va al sanitario ni se da un respiro para tomar agua; simplemente, no tiene tiempo de escuchar. En estas circunstancias sociales, hasta las distracciones deben ser exprés: oprimir el botón de encendido del televisor, recostarse en el sillón y mirar cualquier cosa por un rato. Sin tiempo ni para nosotros mismos, menos lo tenemos para escuchar a las cosas. “I lean and loafe at my ease observing a spear of sumer grass,” “Me recuesto y holgazaneo a placer observando una hoja de pasto veraniego,” escribió Walt Whitman en 1855, en el norte industrializado de los Estados Unidos, y esas palabras ya eran un acto de rebeldía. Sin nadie que se detenga a dialogar con ellas, las cosas se han vuelto tímidas. Es más, les hemos quitado su personalidad. Hemos enterrado a los dioses: ya no creemos en los espíritus del agua, en los dioses de la yerba, en los manes de las calles. Y en una sociedad como la nuestra es difícil que vuelvan a tener un sitio. Sin embargo, los objetos y seres que nos rodean, desde su inmovilidad, son grandes observadores de su entorno y, por lo tanto, también de nosotros: guardan celosamente el rastro que dejamos. Si nos detenemos a escuchar un momento, no oímos más que el silencio de los objetos y, entonces, es fácil seguir de largo, pensando que no tienen nada que decirnos y que no podemos estar ahí “perdiendo el tiempo”. Pero, si olvidamos nuestra prisa y observamos con detenimiento, después de un lapso en que el objeto nos ha tomado confianza, empezamos a escuchar. Seguramente todos nosotros tenemos un cajón, una caja o algún rincón en el armario donde guardamos un reloj antiguo, una carta, un vestido o una medalla. Es fácil hablar con los objetos que atesoramos; ellos ya confían en nosotros.
Cuando sacamos el reloj de cuerda del cajón y lo contemplamos, no nos habla de sus mecanismos ni de cómo funciona, ni de las verdades que se mencionan en el artículo “reloj” de la enciclopedia, sino que, con su grabado de un tren en la cara posterior, nos habla del abuelo ferrocarrilero que lo llevaba en el bolsillo para arribar a las estaciones en el horario preciso y para volver a casa justo a tiempo para cenar con la familia. Una vieja bicicleta nos hablará de nuestra infancia cuando llevábamos a la enamorada sentada sobre el cuadro. El vestido nos platicará de ese yo que ya no vemos en el espejo. También las cosas que no atesoramos y que se han vuelto tímidas nos platican, pero hay que tenerles más tiempo, más paciencia. Así, una brújula le habló a Borges sobre la sombra de Dios, una urna griega le enseñó a Keats sobre la fugacidad y la eternidad, un olmo seco le enseñó a Antonio Machado su propio corazón. En mis poemas busco escuchar dialogar con mi entorno. Olvidado de la prisa que criticaba el halach uinik que en la selva de Chiapas fue a buscar a mi maestro, para los poemas del libro El agua y las luciérnagas me senté durante horas a escuchar a las piedras, al polvo, a los cactus, a las caracolas hasta que me develaran su secreto. Así fue como supe de la sabiduría de la biznaga, del oloroso concierto de las campanas del floripondio, que Dios tiene un jardín zen que nosotros llamamos desierto, que las jacarandas tejen con sus dedos una alfombra y que las piedras son semillas que germinan solo con los siglos. El dulce de amaranto que llamamos “alegría” me dio una lección sobre el sentimiento del que lleva el nombre y la plasmé en un poema:
Alegría
Cuánto las alegrías se parecen
a la dulce alegría de amaranto,
la cual también nos deja la tristeza:
pues al crujir jovial, cuando la muerdes,
se desmorona a migas y pedazos,
y nunca se podrá comer entera.
Curiosamente, cuando uno se detiene a escuchar al entorno, a estas cosas que —en nuestra vida apresurada—no se atreven a levantar el murmullo de su voz, uno se escucha también a uno mismo.
Recomendaciones
- Darse tiempo para detenerse a escuchar, sin prisas.
- Odas elementales, de Pablo Neruda. Un libro sencillo donde el poeta chileno se detiene a dialogar con las cosas más simples.
- Hablar con las piedras en el Museo Nacional de Antropología.
Héctor Cisneros Vázquez
Es poeta, autor del libro El agua y las luciérnagas (Abismos, 2018). Es maestro en Creación literaria por la Universidad de Texas y ha sido becario del programa Fulbright de los Estados Unidos y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es profesor de la Escuela de Escritores de México.
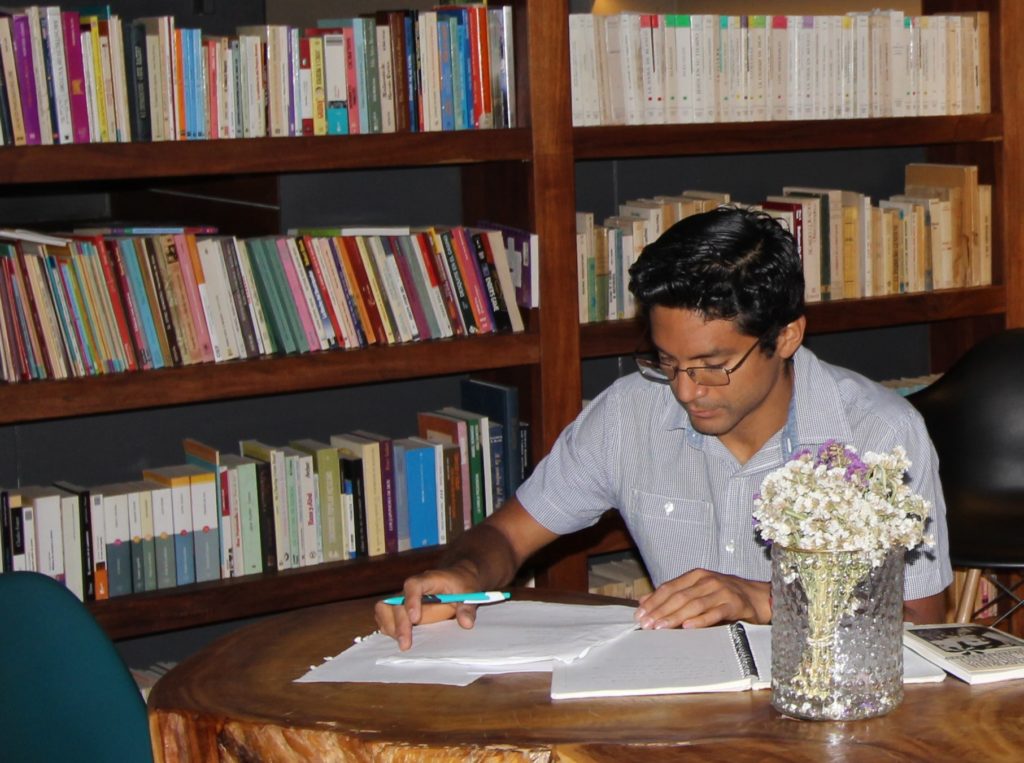
📄📷 Héctor Cisneros Vázquez
hcisnerosv@yahoo.com.mx
Facebook: Héctor Cisneros Vázquez
Instagram: hcisnerosv
